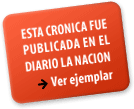|
|
 |
|

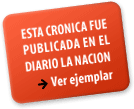


|
Correr
contra la noche
La idea era llegar al salar de Uyuni en los dos autos
antes de las ocho de la noche. Era el primer punto a documentar en nuestro
viaje. A las ocho se iría sin remedio la persona que debía
llevarnos al Hotel Playa Blanca, en medio del salar. Nadie que no lo
conociera podía internarse en ese desierto sin perderse. Entonces
no teníamos que correr contra el reloj, sino contra la noche,
que en Bolivia parecía llegar de golpe.
Pero lanzarse a más de cien kilómetros por hora
en el lecho resbaladizo de un río, a punto de desbandarnos,
no había sido el pacto. Haber equivocado el rumbo y retornar
por el mismo río con los vehículos bañados
en lodo no era el pacto. Que nos cayera la noche como un ave de
presa en medio de un desierto, que ya no se vieran los carteles
indicadores o que, sospechosamente, ya no hubiese carteles indicadores,
no había sido el pacto para
llegar a Uyuni.
Las horas volaban y el auto guía buscaba siempre la
débil huella arenosa, eludía los pozos y aumentaba la velocidad.
A la zaga, oíamos la voz metálica por la radio que nos
indicaba los accidentes del camino, como un geógrafo atacado por
una nerviosa manía cartográfica.
- Atención, vado pequeño a la izquierda...
zona muy deslizante... hay chapas en el medio que voy a eludir...¿Me
copia?
De pronto oímos esa voz como yéndose en un grito
por
el último giro de una montaña rusa y creímos que
era un chiste para calmar la angustia o la rabia. Pero después
no hubo risas. Hubo silencio.
Ni siquiera veíamos las lucecitas rojas del auto, que
en la bruma de la arena que volaba aparecían y volvían
a esconderse. Era como si a nuestros compañeros se los hubiera
tragado la tierra.
Hasta que escuchamos la voz desde el auto guía:
- Estuvimos a punto de volcar, che. Caímos a pique
en un pozo terrible, por un momento perdí la dirección
y casi no contamos el cuento. Estén atentos en el próximo
tramo ¿Qué hora es?
Hubo un momento corto antes de contestar, en que dejamos de hacer
bromas, y sólo vimos adelante la bruma arenosa iluminada
por la luz cruda de los faroles, mientras corríamos. Algo
había allí, en esa tierra, que nos hizo callar: algo
muy antiguo que hablaba así, cuando los demás callaban.
Faltaban veinte minutos para las ocho y ni rastros de Uyuni.
Sólo nos quedaba seguir adelante y confirmar que la brújula
no mentía. Increíblemente llegamos al pueblo cinco
minutos pasadas las ocho. Por suerte, aún nos esperaban.
Dejamos atrás las luces de Uyuni y sólo nos alumbró la
luna. Poco después entramos al salar. Sólo el rumbo
de las estrellas y el vertiginoso suelo plateado que corría
bajo las ruedas eran los únicos lazos con el mundo conocido.
|
|
| |
|




|
El
salar bajo la luna
Increíblemente llegamos al pueblo cinco minutos pasadas las ocho. Por
suerte, aún nos esperaban. Dejamos atrás las luces de Uyuni y sólo
nos alumbró
la luna. Poco después entramos al salar. Sólo el rumbo de las estrellas
y el vertiginoso suelo plateado que corría bajo las ruedas eran los únicos
lazos con el mundo conocido.
El hotel apareció como un navío encallado en medio
del hielo. La luz amarillenta que se difundía en el interior
aumentaba esa sensación y le daba aires de barco fantasma.
Nos recibió Teodoro Colque, el dueño y constructor
del Hotel Playa Blanca. Al entrar comprobamos lo que nos parecía
imposible: todo el edificio y su mobiliario eran de sal. Las paredes,
las mesas, las camas, las sillas, y hasta los objetos que decoran
una casa: de sal la mesa redonda para jugar a las damas y sus fichas,
o las diminutas vicuñas talladas que presiden la sala de
estar. Todo provenía de la "madre tierra", la
Pachamama: la sal de la morada, la paja brava de los techos, y
los listones de cactos, los wankarani, que decoraban los marcos
de las puertas. Un aroma de asado invadía el aire, mientras
se cocían las chuletas de carne de llama.
Comimos una carne bien condimentada, que se endurecía
al enfriarse. Pero antes, la sopa confirmó que los potajes
son un manjar, espeso y caliente, en cualquier rincón del
altiplano. El generador de luz se apagó y con linternas
nos dirigimos a las habitaciones, extenuados. Ocupamos tres de
los ocho cuartos, pequeños y confortables, con las camas
cubiertas con cuero de llama. En la vaga penumbra, a la luz de
una vela, la habitación parecía un refugio solitario
o un iglú. Tras la ventana nos rodeaba el salar, plateado
y reverberante. Bastó verlo para que antes de dormir saliéramos
del hotel al claro de luna. El frío nos cortaba la cara.
Allí la noche era más grande, antediluviana. Hablábamos
en voz baja y, al caminar, el suelo crujía bajo los pies.
A esa hora, el salar parecía un planeta a la deriva en el
cosmos negro.
Cuando nos levantamos la mañana tenía, en el interior
del hotel, una luminosidad clara de colmena, como si toda la sal
de la morada cautivase el resplandor diurno y lo dulcificara. Pero
afuera el sol quemaba y todo refulgía, hiriente. Cuando
el cielo es azul, como ese día, el salar se transforma en
su encandilado espejo. Cuesta mirarlo sin protegerse con lentes
de sol, pero más cuesta creer que existe.
Esa planicie bien puede colmar el sueño de la velocidad
pura, del puro movimiento: lanzar el auto al horizonte y correr
sin pausa. O tomar lecciones de manejo sin volverse un homicida
al volante. O caminar sin rumbo y perderse, como un ermitaño.
Pero esa blancura absoluta también puede ser un espacio
vacío donde proyectar los delirios de los hombres. O el
voluntario ensueño de uno, de uno solo, como hizo Teodoro
Colque. |
|
| |
|


|
El
loco del salar
-Me trataron de loco -dice Colque. Quisieron hacer una vaquita de cien, doscientos
bolivianos cada uno para encerrarme en el panóptico de Sucre, donde están
concentrados todos los locos. Yo llamé a una reunión de vecinos
de Colchani, que es el pueblo donde estaba mi casa, cerca del salar, y les dije
que teníamos que hacer un trabajo comunal para atraer el turismo. Muchos
aceptaron, pero otros dijeron que estaban ya cansados de escuchar la "cantaleta" de
Teodoro. Porque yo hice muchas obras en Colchani, fui dirigente del sindicato
de trabajadores salineros, trabajé en la captación de agua potable,
en la electrificación, en el mejoramiento de caminos, en la formación
de cooperativas y por todo eso algunos tenían rencor conmigo.
Esos dijeron no, de tanto trabajar y tanto pensar, este tipo está mal
de la cabeza. Entonces hice algo drástico: me fui solo, con
mi hijo Rubén, a construir un hotel de sal para recibir a
los turistas.Llevaba el sombrero de fieltro marrón, un pantalón
de sarga oscuro, un chaleco de lana tejido a mano, una camisa blanca
y una bufanda gris. El atuendo, después de unos días,
dejó de parecernos casual. Formaba parte de un personaje único,
certero y afable.
- Y ellos decían: pobre tonto, pobre loco, con la primera época
de lluvia el agua dulce va a diluir su edificio de sal. Me negaron.
Y yo le dije a mi familia que la comunidad me había desechado.
Que teníamos un camino estrecho y difícil, donde
al final estaba la riqueza, y que el otro era un camino ancho que
no llevaba a nada. |
|
| |
|


|
El gran salar de Tunupa
El salar de Uyuni tiene un antiguo nombre indígena: Tunupa, el
dios celeste y purificador de los pueblos del altiplano. Así lo
sigue llamando Colque: Gran Salar de Tunupa. Tiene 12.000 kilómetros
cuadrados y es el más grande del mundo. Es decir, tan grande como
el Líbano o como Jamaica. La primera capa de sal, endurecida,
llega hasta diez metros de profundidad. Luego hay, alternándose
con agua y detritus, otras capas superpuestas de sal que alcanzan una
profundidad de unos 120 metros. En el Pleistoceno tardío, es decir,
después de lo que se conoce como la "Edad de Hielo",
el salar y las zonas circundantes formaban un gran lago. Entonces el
agua comenzó a evaporarse y dejó como residuos los lagos
Poopo y Coipasa y los salares circundantes, entre los cuales el de Uyuni
es el más extenso. De su formación dan cuenta los magmas
de rocas volcánicas, los depósitos aluviales y glaciales.
Estos depósitos hacen rico el salar, porque en él se halla
litio, potasio, sulfatos, boro, magnesio, oro, plomo, rubidio, aunque
sus yacimientos apenas son explotados. En esa riqueza potencial sueña
Colque para imaginar su utopía:
-Algún día el salar va a cobijar a todos sus
hijos desamparados.
Si el universo sólo fuera de sal un hombre así podría
sobrevivir. Bajo la mirada severa de los tres seres milenarios,
Mama Tunupa, Tata Cusco y Mama Cosuña, los volcanes que
rodean el salar de Uyuni, elevaría, en medio de la nada,
una casa de sal. Y quizás no sabría que su acto repite
el de los pioneros, los descubridores, los monomaníacos
que persiguen un sueño. De esa madera está hecho
Colque.
|
|
| |
|

|
El
agua
Antes de contarnos la historia del hotel de sal para nuestro trabajo
documental, el hombre quiso llevarnos a conocer el agua. En el salar
caen unos 300 mm. de lluvia anuales y en algunas zonas el agua se conserva,
como una napa de veinte centímetros que se vuelve una superficie
refractaria. Sin Colque era inútil adivinar la dirección
correcta. Conoce el salar como la palma de su mano porque, de hecho,
nació en el salar. Descendiente de familias asentadas en las laderas
del gran volcán, Mama Tunupa, sus padres se dirigían en
un transporte hasta Uyuni cuando Teodoro nació en pleno viaje.
Suele decir que es un Hijo del Salar y que allí morirá,
como un juramento a los seres tutelares.
Mientras llegábamos a la zona del agua la superficie del
salar se iba agrietando y en algún punto del trayecto comenzaron
a verse las figuras hexagonales. Era como un campo geométrico
de luz concentrada. Llegamos a una enorme extensión de agua
del color del cielo, que reflejaba las nubes y se enrarecía
con fragmentos de sal compacta. Provocaba una impresión
polar. Nuestro camarógrafo, Adrián Guiducci, nos
tomaba girando y girando, mientras el agua golpeaba en los vidrios.
Al poco tiempo los autos estaban blancuzcos, cubiertos por una
costra salina, que sólo despejaría un baño
de agua dulce.
- Hay géiseres en otra parte de este salar -anunció Colque-
Y flamencos. Flamencos rojizos que no encontrarán en ninguna
otra parte. Y están las islas también: por la tarde
iremos a la isla Inkawasi y cuando lleguemos a la cumbre voy a
contarles las cosas de mi vida.
En el viaje de regreso Adrián se colgó con un cinto
en la parte posterior de la camioneta para filmar, haciendo equilibrio.
Esa escena, en la soledad del salar, no parecía de este
mundo. En el auto Colque se reía de esa sublime obsesión
por registrarlo todo. Para un hombre acostumbrado a la memoria
y a los relatos orales, la cámara de video, como una ortopedia
del ojo con un complicado sistema de recuerdos, debía parecerle
una exageración.
|
|
| |
|


|
En
la isla Inkawasi
Por la tarde todo el equipo partió a filmar a la isla Inkawasi. Su nombre
significa "casa del Inca" y es un cerro con cactos gigantescos, que
desde lejos parecen hombres y de cerca monumentos. La isla forma una bahía
con el salar y lo transforma en lo que es: el espectro de un lago inmemorial.
Entretanto, un grupo de alemanes esperaba a su guía al pie del cerro.
Su insaciada sed de exotismo se aliviaba con cierta vicuñita cubierta
con mantitas de colores vivos. Una señora de impecable acento del Rhin
le hizo notar a otra lo hermosamente ataviada que estaba esa "vinchuca".
Una voz piadosa la corrigió: "¡vicuña!".
Colque comenzó a subir, airoso, como todos sus antepasados,
al grito de ¡la casa del Inca!. A poco de andar se oía
nuestro resuello. Estábamos a más de tres mil metros
en el salar y sentíamos los efectos de la altura: era
evidente que nuestro habitual horizonte estaba a nivel del mar.
Agitados, vimos el salar desde la cumbre. La visión era
extraordinaria. Desde allí se veían vagos
visajes rosados y azules que le daban un aire de hielo quebradizo.
Colque se dispuso a hablar. Lo rodeamos como a un hechicero.
El silencio era perfecto, el viento suave, la luz adecuada, el
aire cristalino. Preparamos los equipos para la toma perfecta.
De pronto, un rumor se levantó, como una nube de lluvia,
en una de las laderas. El rumor
crecía y crecía, hasta que se distinguieron las risas y
las exclamaciones. Y luego los vimos. Como en las viejas películas de
la segunda guerra alguien exclamó por lo bajo "¡los alemanes!".
Durante todo nuestro diálogo escucharían arrobados las estentóreas
explicaciones de su guía, que irrumpían en nuestro registro.
Sin duda, eran los enviados del Walhalla. |
|
| |
|

|
La
redención de la nieve
La abierta sonrisa de Colque no llama a engaño:
cuando se quita los lentes negros que lo protegen de la incandescencia del salar,
puede adivinarse en los ojos la concentración de una cierta voluntad solitaria,
empecinada y filosa.
A los seis años quedó en la orfandad. Lavó platos
y
barrió las casas y a veces llevó comida a los cerdos, hasta que
decidió trabajar para sí mismo. Logró juntar un pequeño
capital. Hizo la milicia y al salir se casó con su actual mujer, doña
Felipa, con la que tuvo varios hijos. Participó en la comunidad, formó una
pequeña manufactura de sal para el consumo que aún
subsiste y un día tuvo la idea del hotel.
Para comenzar la construcción, Colque y su hijo Rubén
cortaron los miles de bloques, traídos de una zona donde
la formación de sal es más compacta. Ellos mismos
hicieron el primer trazado de la planta. Pero luego tenían
que encontrar un material capaz de pegar los bloques.
Ni el cemento, ni el estuco, ni el barro unían sal con sal. Colque no
hallaba la fórmula y asegura que varios ingenieros químicos e
industriales no pudieron darle
la solución. Él mismo se puso a experimentar. Secó la
sal, la molió y comenzó a mezclarla con otros materiales. Durante
tres meses probó con todo -con argamasa, con cal, con pegamentos, hasta
con orines. Un día mezcló en justas proporciones la sal molida
con agua del salar y halló la fórmula. Pero en Colchani o en
Uyuni ni siquiera entonces le creyeron. La salud mental de Teodoro se ponía
en duda en todas las habladurías del pueblo. Los albañiles le
rehuían. Contrató a dos peoncitos jóvenes a los que les
cancelaba el jornal cada día por la tarde para que no se fueran. Así levantaron
las paredes. Hasta
que llegó el día de la gran nevada.
- Cuando nieva aquí en el salar la nieve lo diluye
todo. Aquella nevada duró tres días y tres noches.
Y esperé a que terminara. Pero no había valor
para salir de mi casa en Colchani, porque todo el mundo comentaba
que el hotel estaría ya diluido, que no había
nada. Y en la primera mañana de sol mi hijo mayor Rubén
dijo que iría en bicicleta a ver lo que pasaba. "Usted
solo no puede ir- le contesté- yo lo voy a
acompañar. Vamos los dos". Partimos a las seis
de la mañana y llegamos a las diez. Vimos una masa blanca,
congelada, donde todavía no podía saberse si
la construcción estaba bien o estaba mal. Esperamos
el trabajo del sol y, cuando se derritió la nieve, supimos
por fin que estaban intactos los muros y más aun, se
habían fortificado. Porque la nieve había humedecido
el contorno y había compactado mejor. Entonces para
mí fue un momento de tanta emoción
que grité mis gracias a la Pachamama. Y con ese aliento pudimos terminar
la construcción. |
|
| |
|
| |
Las
ofrendas
En fechas sagradas, Colque realiza las ofrendas a la Pachamama en esta cumbre
de la isla Inkawasi. Así como los seres tutelares entregan sus dones,
favorecen el trabajo y la salud, es decir, dan de comer, también ellos
tienen hambre. La Pachamama es voraz sobre todo en agosto, cuando se abre como
una boca cósmica después de un sueño de invierno. Cada ofrenda
está compuesta como un banquete, con varios elementos: hojas de coca,
la khoa (una especie de orégano del lugar), los misterios (unas galletas
rectangulares hechas de cal y azúcar, teñidas de colores), vino,
dulces, resinas, sebo de llama, etcétera. Al fin, es preciso quemar la
ofrenda, porque así llega a los comensales sagrados. Podemos imaginar
el humo del banquete que se disipa sobre el cielo azul allí en lo alto,
mientras el abierto mundo del salar se traga
los dones, elemental y mudo.
|
|
| |
|

|
La
apoteosis del blanco
El blanco, decía Melville, es signo de la espiritualidad
pero también de lo terrible. Es el misterio tremendo de
las religiones, la plenitud del vacío, el velo incoloro de la naturaleza
sagrada. En el salar esa antigua sensación
se percibe en el cuerpo, sobre todo cuando cae la noche, después de que
el cielo se incendia en un horizonte quebrado como un cristal rojo y lila y de
pronto todo se oscurece. En esa hora lunática el salar entrega su albino
corazón helado.
- Esto es como una "playa blanca", por eso llamé así al
hotel. Para otros es un mar blanco -dice Colque- Y por
las noches es como estar en otra parte, en otro planeta. Puedes contar las
estrellas y puedes tocarlas casi. Y habrá, por donde mires, blanco,
blanco, blanco. |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
Nota
Explicativa
Tunupa
En su particular cosmovisión, los pueblos aymará (antiguos
habitantes del altiplano peruano-boliviano) concibieron el pasado
en épocas o edades con una duración específica,
donde cada división temporal estaba asociada a un espacio
particular. La primera edad transcurre en la cuenca del Titicaca.
La figura dominante es Tunupa, dios celeste y purificador, que
no sólo podía predicar y enseñar a los hombres,
sino también hacerlos objeto de sus implacables castigos,
ejercidos a partir de sus atributos ígneos y celestes. Tunupa
es el trueno, el rayo y el relámpago, es el fuego de los
volcanes y también el dios de la lluvia que fecunda la tierra
y sus frutos. Es también el dios de las fuentes, vertientes
y los ríos, por donde navegó antes de sumergirse
bajo la tierra. Tunupa es fuente de relatos míticos en un área
de influencia que incluye además del eje acuático,
el altiplano circundante, la costa sur peruana y el norte de Chile.
Los atributos y el hábitat de Tunupa están asociados
a los cerros, las altas montañas, los volcanes y las salinas,
accidentes que muchas veces se identifican con su nombre, como
el Salar de Uyuni y el volcán en la presente crónica.
La expansión incaica subsumió a Tunupa en la propia
deidad celeste de los cuzqueños: Viracocha.
Asesoramiento
Dra. Ana María Presta, especialista en historia
de América, de la Universidad de Buenos Aires.
Investigación
Khedija Gadhoum, Jorge Monteleone, Maria Josefa
Barra
|
|
| |
Escenarios
El
Salar de Uyuni
A 3600 metros sobre el nivel del mar se extiende el Salar de Uyuni,
un inmenso y colosal océano de sal que inunda de blancura
y sabor al extremo sur del altiplano boliviano. El Uyuni es el
salar más extenso del mundo, cubriendo una superficie de
aproximadamente 10.500 kilómetros cuadrados.
Desde tiempos inmemoriales fue fuente de vida para los llameros de origen aymara
que transportaban la preciosa sal desde las cercanas tierras altas, donde habitaban,
hacia los centros vallunos y las yungas.
A pesar de contar con esta riqueza incomparable muy cerca de sus sementeras,
para estos hombres y mujeres de sal, el gran desafío estuvo representado
por el amenazador frío de altura. Sus cultivos—basados principalmente
en quinua y tubérculos como la papa, la oca y el ulluco—se encontraban,
de manera recurrente, a merced de las heladas de la fría y seca puna.
Pero este ambiente pernicioso no sólo fue domesticado sino que además
fue transformado positivamente.
La domesticación del frío se hizo posible al descubrir que cualquier
tejido animal o vegetal expuesto, intermitentemente, al sol y a las heladas nocturnas
podía conservarse, por largos períodos, sin perder su valor nutricional.
A través de este proceso, una variedad riquísima de tubérculos
cultivados a alturas importantes se transformaban en productos deshidratados
de fácil almacenamiento y traslado que, popularmente, se denominaban ch’uño.
Otro tanto sucedía con el ch’arki que no era más que carne
de camélidos, aves o pescados sometida al mismo proceso. Mientras que
el ch’uño sólo se lograba en la puna, el ch’arki podía
adquirir el mismo estado de deshidratación adobado con grandes cantidades
de sal y expuesto al aire libre.
Más allá de las ventajas alimenticias aportadas por el proceso
de deshidratación de algunos productos, la dieta de los habitantes de
las alturas resultaba incompleta. Por lo mismo, recorriendo accidentados caminos,
los antiguos bajaban desde la montaña pertrechados de ch’arqui,
ch’uño y sal que trocaban por maíz con sus parientes de los
valles y por ají, algodón y la sagrada hoja de coca con los de
las tierras cálidas y bajas.
Esta diversidad altitudinal, ecológica y productiva no sólo impulsó el
contacto y el intercambio entre poblaciones de diferentes nichos ecológicos
sino que además estructuró un patrón de asentamiento “salpicado” o
discontinuo a través de la creación de colonias o asentamiento
periféricos que, cual islas de un archipiélago dispuesto en torno
al núcleo poblacional, tenían como objetivo proveer acceso directo
a los diferentes recursos. Estas colonias, implantadas por los pobladores serranos
tanto en los valles como en las tierras cálidas e incluso en la costa
del Pacífico, no sólo respondieron a los desafíos impuestos
por la complicada geografía sino, además, al ideal panandino de
la autosuficiencia. De esta manera, los grupos de altura controlaban sin mediaciones
todos los recursos productivos que se extendían verticalmente a lo largo
del espacio andino. Cuando la obtención de los bienes de otros nichos
ecológicos presentaba dificultades de acceso que excedían la autonomía
de ciertos grupos, se formalizaban alianzas con los vecinos quienes, federados
en complejas entidades políticas, procedían a la autosufuciencia
tras el control de las franjas horizontales de ese paisaje tan diverso como adverso
a la vida humana.
Estas antiguas prácticas, tanto de conservación como de intercambio,
continúan desarrollándose hasta nuestros días, por lo cual
no debe resultarnos extraño encontrarnos en las tierras bajas y cálidas
del norte de La Paz con los rostros cobrizos de ancianas campesinas ofreciéndonos,
halagüeñamente, productos típicos de las alturas, como lo
son los ancestrales ch’uño y ch’arki.
Antiguamente, el salar recibía también el nombre de Tunupa que
hoy bautiza al volcán que se erige monumentalmente a sus orillas. El volcán
posee una altura de 5.400 metros, desde donde pueden observarse en plenitud tanto
el inmenso Salar de Uyuni como el más modesto Salar de Coipasa, que se
localiza inmediatamente al norte del primero. Tanto entre los aymaras de ayer
como entre los de hoy, el volcán representa un espacio sagrado que, al
igual que todas las altas cumbres, se eleva como centro de poder al constituir
una zona fronteriza—o taypi—capaz de enlazar la tierra con el cielo,
lo profano con lo sagrado y los hombres con sus dioses.
Tunupa, en la cosmovisión aymara, es el dios del fuego asociado, por un
lado, al rayo y, por otro, a los cerros volcánicos. No en vano el actual
volcán recibe su nombre ya que, aunque inactivo, conserva de manera simbólica
el calor y el fuego de sus lavas dispuestas a derramarse para purificar la tierra.
Sin embargo, Tunupa es también el dios de la lluvia—de allí su
relación con el rayo—y su derrotero coincide con la cuenca lacustre
del Titicaca. Pero a pesar de su vinculación con elementos líquidos,
esta deidad aymara, no puede considerarse dios del agua. La imposibilidad de
reunir en una misma entidad elementos opuestos (en este caso el fuego y el agua)
encuentra su fundamento en la organización binaria que—desde tiempos
remotos—funciona como ordenador de las sociedades andinas.
En dichas sociedades existe un ordenamiento social y, por extensión, cósmico
basado en estructuras duales. Estas estructuras se organizan en pares de opuestos
como lo masculino y lo femenino, lo alto y lo bajo, lo derecho y lo izquierdo,
lo seco y lo húmedo, estableciéndose entre cada uno de los términos
relaciones de precedencia y jerarquía, en donde el primero gravita resueltamente
sobre el segundo. Simultáneamente a esta oposición, estos opuestos
establecen entre sí relaciones complementarias y de dependencia mutua.
Es así como tanto en términos ecológicos como simbólicos,
la sierra depende de los valles para su subsistencia y viceversa.
Tunupa, fuego incandescente y dios de las alturas, se encumbra como el poder
montañoso y masculino que domina sobre un acuático y femenino Salar.
El vínculo de éste último con el agua se remonta a épocas
arcaicas cuando éste formaba parte de un gran lago cuyas huellas hoy pueden
rastrearse en los vecinos lagos Poopo y Coipasa.
Opuestos y complementarios, el Salar de Uyuni y el volcán Tunupa se descubren
recíprocamente en un permanente tinku o encuentro de contrarios. Tinku
es el nombre de las batallas rituales que se realizan en las aldeas y pueblos
de toda la región durante las fiestas locales más importantes.
Allí se enfrentan dos bandos opuestos (los de arriba y los de abajo) correspondientes
a cada una de las mitades que componen una unidad social. Desde antaño,
lo que se persigue a través de esta práctica es el intercambio
de fuerzas necesario para el mantenimiento del equilibrio social entre dos elementos
procedentes de direcciones encontradas. De igual modo, el matrimonio—la
unión del varón con la mujer—también se considera
un tinku ya que como expresáramos, para el pensamiento aymara, lo femenino
y lo masculino engendran, de manera recíproca, relaciones antagónicas.
Este antagonismo compele a los miembros de la pareja conyugal a buscar un equilibrio
es decir, a encontrarse en un tinku a fin de contrarrestar la inevitable inestabilidad
que origina la unión de elementos antitéticos.
En el espacio, la excesiva concentración de fuerzas contenidas tanto por
el volcán Tunupa como por el Salar de Uyuni hacen perentorio el encuentro
de contarios. Juntarse en el combate es una forma de igualarse, aunque sin eliminar
la oposición y las jerarquías.
Para los hombres y mujeres de sal que habitan al presente los pueblos aledaños
de Uyuni y Colchani muy poco ha quedado de sus antiguas sementeras—provisoras
de vastas cantidades de tubérculos—y de sus rebaños que,
camino abajo, iban en busca de maíz y de coca a cambio de raciones importantes
de sal.
Actualmente, el turismo se ha convertido en la actividad económica fundamental
de los pueblos cercanos al Salar, gracias a la imponencia de sus paisajes. Cada
año miles de curiosos y viajeros de todas partes del mundo se internan
en lo profundo de sus entrañas donde la majestuosidad de su blancura vuelve
inciertos los límites entre el cielo y la tierra.
De todos modos, en el vecino pueblo de Colchani, el salar es explotado productivamente
aunque en modestas proporciones. Extraída y procesada rudimentariamente,
en una pequeña y sombría habitación, no más de dos
a tres jóvenes trabajan envasando, a mano, la sal que dicen exportar a
Chile. Todos llevan sus rostros y manos cubiertos para protegerse de los efectos
dañinos ocasionados por el preciado mineral.
Este aprovechamiento elemental y artesanal del recurso resulta paradójico
si tenemos en cuenta que se trata del salar más grande del mundo. Se estima
que la cantidad de sal que alberga en toda su extensión es de aproximadamente
64 millones de toneladas. Además, cuenta con uno de los reservorios más
importantes de litio (combustible nuclear inofensivo) y con importantes cantidades
de potasio, boro y magnesio que poseen múltiples utilidades.
En este sentido, el Salar de Uyuni constituye una de las fuentes de recursos
más abundantes en su tipo. No en vano, los antiguos supieron respetarlo
y venerarlo, sabiendo que algún día este coloso llegaría
a convertirse en “la sal del mundo”.
Investigación y textos:
Fernanda Molina y Ana maría Presta
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |